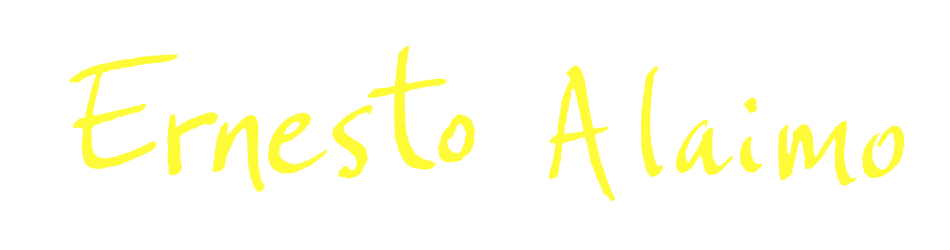Yo estaba ahí cuando cayó la noche. La vi atravesar herida los matorrales. Sentí sus aullidos, pero no quise entender las palabras que gemía, por respeto y por temor a no olvidarlas nunca. Yo vi cuando cayó la noche, le dispararon por atrás como hacen los cometas cobardes –polizontes astrales incapaces de dar calor– y ella parecía saberlo de antemano, un velo de paz le cubría los ojos como a esos que perdonan a sus asesinos y vi a la noche caer acribillada y no de estrellas... de antorchas fanáticas que trazaron medicinas mientras duró la agonía y se hundieron de cabeza en la arena como botellas –como sacrificios de luz– como los párpados cosidos de un santo. Pero la noche ya estaba lejos. Yacía boca abajo y apenas se sacudía y su único ojo clavado en mí me confiaba el testimonio la epopeya o triste elegía que vierto en garabatos ante este tribunal sin haber encontrado antes el río de agua blanca que lava los recuerdos hasta hacerlos espuma –barba de cielos, jinete de mares, vello de lunas– donde el yo hace su baño de inmersión en el todo ser. La noche era inocente, su señoría. Bien lo sabemos todos. ¿Quién no fue a comprarle cigarrillos de contrabando y volvió con un barrilete en forma de mandala? ¿Quién no fue su nieto o su pretendiente? ¿Quién no miró sus piernas y tragó saliva ni sostuvo su blanda nuca de bebé en la mano y dijo que sí con la cabeza al escucharla? Al charco de sangre que brotó de la noche lo llamamos agujero negro o aljibe invertido y arrojamos piedras en él y nos tiramos de cabeza y algunos no hemos vuelto de ese otro lado. El revólver que fue hallado en sus manos fue plantado por los corruptos sabuesos del sol. Que se arranquen la lengua antes de nombrarla. El cuchillo de su cinto es otra cosa... ¡Lo llevaba desde la cuna! ¡Con él abría el tajo en el cielo para entrar! ¡Con él picaba a los lobos cuando quería concierto! ¡Con él tronchaba el corazón de los hijos que le sacrificaban hace no mucho en altares y hoy en callejones, en calabozos y bares! Cayó con las botas puestas, corriendo como un lince. El viento que no cesa es el eco... es el eco. Lo que corresponde es tapiar las ventanas y prender fuego las casas con nosotros dentro. Por si no lo han descubierto: sepan que yo disparé la flecha a la flor de mil pupilas, en el centro ... en el centro. Yo que la amé como aquí no se conoce. Yo, que la adoré como una hormiga a una naranja, que la necesito como un rey a su espejo, yo solté la cuerda entre mi ojo y su pecho porque sabía que venían a toda marcha los carros –anunciados por heraldos de barba roja– y traían al terrible emperador al hombro. Estaba rodeada, no había salida. Así que antes que burlones verdugos me adelanté a abrirle yo la puerta, con reverencia y ser la alfombra y el cadalso y el culpable y sé que ella estaría orgullosa aunque eso no importe nada. Aunque a la vuelta de esta esquina encontremos la canasta abandonada, escuchemos el llanto de un hambre nueva y no recuerde nada, y crezca hasta ser reina y como una araña envenene a los gallos y nosotros repitamos los ritos. ¿Cómo no ahorcarla con estas manos que son el cuenco del río negro?