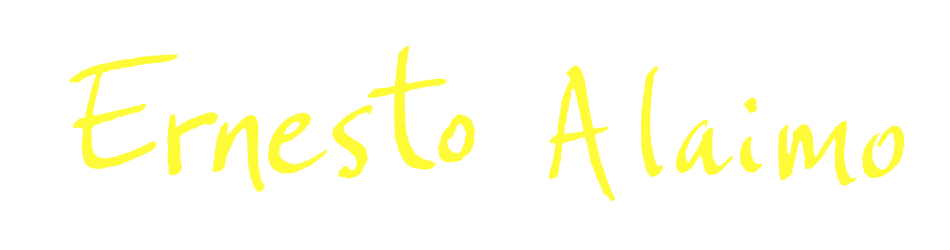Tomaste el tren al final, cruzaste el pasillo brillante de los pomposos relieves, el espejo de la cafetería ya te vio y te olvidó, y tu huella también se fue de la estación, porque para qué me iba a quedar a un costado saboreando el después de vos, si bien podía fumar toda la tarde en algún otro rincón que no tuviera tus ojos por todas partes. A quién echarle la culpa de que las hojas de nuestro verano hayan muerto, que quien nos vio en sus parques y sus calles, bajo sus cielos, se haya ido y como para no volver, no podemos culpar al otoño ni al tiempo ni a nosotros ni a lo sucedido, ya sabemos que de nada sirve; este dolor habrá que masticarlo o fumarlo sin la piedad de un culpable, porque después de todo eso era lo que andábamos buscando, ¿no fue así desde el principio? Ahora debemos vivir por nuestra cuenta, sostenernos solos, como si nada hubiéramos sabido, y como antes no lo podíamos soportar. ¿Cómo vivíamos en ese antes, aun antes del hastío y de la búsqueda, cómo decidíamos si tomar un café o levantarnos de la cama o leer una revista o amarnos? ¿Qué clave usábamos, o, ahora que no podemos ni podremos más ocultarnos nuestra suerte, cómo podíamos discernir dos caminos sin una clave? De alguna manera igualmente abandoné la estación.
Y creo que en realidad empezó con la muerte de tu hombre pasado, es cierto que ya no estábamos tranquilos ni podíamos dormir o comer o hablar bien, pero el catalizador de tu hartazgo fue ese hecho, sumado a tu odio secreto por él desde que desapareció al quedar embarazada, tu meticulosa maldición en la ausencia, mientras adornábamos la pieza y le comprábamos ropa y juguetes y nos acostábamos en la pieza de al lado dejando la puerta entreabierta, y mientras sonrisas y guardería y viajes y teta y pañales.
Hartos de ese caos, y no de Martín que un poco nos estabilizaba y nos dejaba orbitar en torno a algo concreto, hijo, fue cuando quien tanto habías querido ver sufrir luego de haber querido tanto y ahora olvidabas en una tentativa de armonía, murió luego de una tortuosa agonía, que te cansaste de ese no poder asir jamás siquiera algo como el destino, y decidiste comprarlo.
Recuerdo bien tus palabras esa noche en casa, en nuestra casa, ya con él sobre la mesa de café donde volvería cada vez, pero ahora me suenan tan vagas como entonces. ¿Qué contacto de un amigo? ¿Qué encuentro casual en una plaza? ¿Qué cuotas, qué garantías, qué instrucciones? Para mí todo se hacía aún más confuso, pero por esa falta de sentido era mucho más fácil dejarse llevar por algo un poco más sólido que la nada o el tiempo, como lo que traías no sin tu cara ya habitual de angustia sin salida.
Escéptico, te dejé tener esa ilusión tan inverosímil para los dos. Esa misma noche lo armamos por primera vez, dubitativamente y demorando mucho por la falta de experiencia, y atendiendo entretanto a Martín, que se ponía insoportable de noche si no nos tenía a la vista. Cómo recuerdo nuestras caras, nuestra cierta impaciencia mezclada al hastío de todos los días, nuestras miradas fugaces, nuestras soledades agazapadas ante un futuro nuevo.
Esperamos, como dijiste que había que hacer, cinco minutos, y de pronto todo fue tan claro, tan simple el hecho de que tuviéramos que salir a cenar, dejando el bebé a tu madre, que salieron cabalgando las risas convulsivas en nuestros rostros humedecidos que se acercaban abrazándose y tocándose y mojándose, tan felices de que por lo menos esa noche hubiera que ir a cenar afuera. Yo te abrazaba mientras llevabas a Martín a la casa de tu madre, que no vivía lejos, y luego nos fuimos casi corriendo al primer restorán que apareciera ante nosotros.
Llegamos a una parrilla y nos metimos al fondo, bien adentro para respirar su aire y ver todo restorán y estar tan felices, el pecho tan hinchado de euforia, que en cualquier momento estallaría. Vos pediste una milanesa con puré y yo asado, y los devoramos sin dejar de sonreír, degustando como nunca la comida, y no había obstáculo alguno para nuestro amor, no había nada que nos impidiera amarnos y estar contentos por tenernos al lado. Pedimos postre y café, y nos fuimos sólo cuando nos echaron porque tenían que cerrar el lugar, pero seguimos dando vueltas por las calles, un poco por inercia de la velada, como viviendo un después y no precisamente el andar por las calles, hasta que nos topamos con la puerta que llevaba a nuestro departamento y decidimos entrar dejando a Martín olvidado con tu madre. Qué nos importaba, qué le importaría a ella, qué le importaría al bebé.
No nos imaginamos entonces que la angustia podría volver por la mañana, y como en toda primera vez nos asustamos terriblemente al pensar que sería irreversible, que había sido un instante fugaz que nos hundía definitivamente en la tiniebla bajo el sol de la calle. Yo me abalanzaba sobre tu armario para buscarlo y armarlo otra vez, pero vos me detenías con lágrimas en los ojos diciendo que sólo se podía armar una vez cada noche. Lloramos juntos pero con cierta distancia, como si cada uno le recriminara al otro el haber sido testigo de esa felicidad de la noche pasada, felicidad impostora, que nos ahogaba. Cuando al fin llegó la noche lo trajiste otra vez a la mesita y lo armamos con laboriosidad; no sabíamos en realidad lo que estábamos esperando, porque estábamos convencidos de que esa mañana había sido la peor de todas; pero también como en toda primera vez, teníamos la esperanza de que fuera una especie de error y que la segunda lo remediaría. Durante la espera, una vez que acomodamos la última pieza, nuestra expectativa nos fue recon ciliando un poco en esa suerte que nos unía en el mismo caos, con la misma expectativa. Te tomé el mentón con mis dedos, y sonreíste condescendiente, mientras pensabas en lo mismo que yo, que no era yo mirándote la cara mirándolo funcionar, aguardando esa respuesta.
Al fin dio su sentencia y nos fuimos a dormir tranquilos; se había apiadado de nuestro día entero y nos permitiría llegar con rumbo a la próxima noche. Al día siguiente lo llevamos a Martín y le compramos el trajecito azul que había que comprarle, que francamente no me gustaba para nada, y me pareció que a vos tampoco, pero qué nos importaba si el bebé estaba con su trajecito azul y todo estaba en su lugar, el sol en el cielo y el bebé con el trajecito azul.
La otra noche nos desvelamos haciendo el amor junto a la puerta de entrada, pobre Martín, que no podía ser atendido, pero qué importaba, si no podía no ser feliz con nosotros haciendo el amor junto a la puerta. Luego tuvimos que juntar ropa para unos chicos que estarían en la estación de trenes por la tarde, y esa tarde vimos con detenimiento los relieves del pasillo, y nos reímos haciendo chistes estúpidos mientras esperábamos que aparecieran los chicos que no aparecieron. Cuando se hicieron las nueve de la noche dejamos la ropa en un rincón y nos fuimos a buscar a Martín a lo de tu madre para cenar y armarlo otra vez, y volver a preguntarle, a pedirle.
Sólo sentí algo raro cuando nos tuvimos que mudar, porque no estaría entonces en el mismo lugar todas las noches, y temí que eso pudiera afectar todas las cosas, pero con tus palabras me tranquilizaste, aunque en realidad estabas más preocupada que yo.
Los días, poco a poco y sostenidamente, fueron adquiriendo mayor claridad y nos fuimos liberando de esa enorme bestia que aplastaba nuestros hombros y nuestras nucas, y entonces no era el hecho de que yo empezara a estudiar botánica o a trabajar en un supermercado o que vos juntaras todas las tapitas de gaseosa tiradas en las veredas del centro (cómo nos reímos ese día, descubriéndolas en los rincones, ante las miradas de la gente, siguiendo a alguien que salía del quiosco con la botella en la mano esperando la suerte de la tapita) o que pidiéramos como locos dinero prestado para poder viajar a Angola, y qué feo que era Angola ahora que lo recuerdo pero cómo nos gustó. No, no era nada de eso, era lo otro que sentíamos tan llenos los dos, abrazándonos y siguiendo el camino que nos marcara cada noche.
Fueron tiempos felices, más aún con el tiempo que los había antecedido, fueron tiempos en los que pudimos respirar y dormir de corrido, y hacer crucigramas y escuchar música, como cosas de todos los días.
Me duele recordarlo, no creas que no. No nos habíamos quitado todavía la pintura de la cara, teníamos en los bolsillos las monedas juntadas durante la tarde, y fuiste como siempre a tu armario a buscarlo mientras yo cambiaba a Martín que también sonreía, que también parecía feliz con nosotros. Apareciste con la caja y nos miramos con esa cara que era tan conocida por los dos, con ese preludio al placer que era a veces más que el placer mismo; lo sacamos y empezamos con nuestro ritual de todas las noches. Lo hacíamos en silencio porque los chistes ya los habíamos agotado en las primeras noches, y sus repeticiones en las segundas, pero siempre había algo, algún gesto o caricia o Martín o cualquier cosa que nos afirmaba en el presente de preludio. Esperamos los cinco minutos, de los que al principio nos daba miedo hablar, pero luego, con el tiempo, poco a poco, fuimos soltando palabras y comentarios, y al fin acordamos que eran el momento de mayor éxtasis, en que al principio nos echábamos atrás en el sofá y nos besábamos abrazados porque había tiempo, pero pensando en qué vendría después, sin descuidarnos con la espera, y luego, porque alguno de los dos lo señalaba, o por un escalofrío, o por el nudo en el estómago, sabíamos que debíamos inclinarnos hacia él y asomar por el agujero, y yo te ponía la mano en la rodilla o vos me acariciabas el cuello hasta el momento de la revelación, al que si era posible seguíamos en la cama, hasta que Martín nos absorbiera a su mundo, se ponía tan insoportable por las noches.
Hacía tiempo ya que teníamos incorporado el tiempo de espera y no necesitábamos avisarnos para adelantarnos y asomar. Ahora no puedo sentirlo como entonces, porque fue único, pero recuerdo que fue como si un mar cálido se cristalizara de golpe en su interior con un frío punzante, pero sin frío, sin ruido, a media luz como siempre, nos petrificamos, la cara nos ardió y se erizó nuestra piel. El mundo entero en que vivíamos y al que estábamos acostumbrados, que podíamos asir, de pronto se había detenido y era extraño e inconmensurable, y el mismo cristal se fracturó y cayó muy lento ante nuestros ojos secos.
Nos miramos, y en nuestras caras cada uno adivinó la respuesta, o al menos la predisposición del otro; entonces te tiraste sobre mí a los gritos con los ojos rojos, diciéndome que era imposible y que estábamos locos, y quisiste hacerlo volar por el aire pero te contuviste, con la fuerza que sobre cualquiera tiene lo sagrado, y rompiste al fin en el llanto que tenía que llenar de una vez ese otro preludio insostenible. Te abracé con fuerza mientras te ahogabas a los gritos y Martín te acompañaba, y también lloré, en silencio, no creas que era mucho más fácil para mí, pero ya habíamos elegido tomar ese caos y no podíamos cambiarnos cuando se nos hiciera difícil. En realidad fue desde que no lo tiraste con mesa y todo que aceptaste el veredicto, porque significaba que no dejaba de ser sagrado para vos, que seguías orbitando como yo en torno a él. Fueron pasando los minutos, y poco a poco nos fuimos ablandando, pero Martín no tanto. Me deslicé de nuestro abrazo para ir a calmarlo, y eso te hundió otra vez en el dolor; no sé si me hiciste algún comentario por demás inútil, porque yo estaba pensando exactamente lo mismo. Algunas palabras cruzamos mientras Martín se calmaba, pero tampoco hacían falta porque por debajo de ellas fluía el río negro que iba recorriendo el camino por nosotros. Nos fuimos resignando, sin dejar en ningún momento de llorar pero sin alternativa, yo fui a buscar alguna bolsa a la cocina mientras vos muy despacio, como intentando salvarlo con unos minutos de más o de menos, hacías los preparativos para después. Creo que el peor momento fue cuando aparecí por la puerta de la cocina con la bolsita transparente, cubierto el rostro rojo y arrugado de lágrimas. Nos abrazamos entonces por última vez esa noche, desesperadamente tratando de aliviarnos esa herida de la que seguía brotando la desesperación.
No quisiste que te diera la bolsa, al principio rehuiste la mirada y te diste vuelta, pero sabíamos que tenías que ser vos y nadie más. Al fin la agarraste de un envión y sin mirarme, aunque yo tampoco te podría haber mirado, y te encaminaste hacia él con las piernas temblando. Yo te seguía muy de cerca, te quería abrazar pero sentía que era imposible, que habría sido peor, y sólo me quedaba con mi aliento sobre tu hombro. Quedamos los dos frente a él en silencio, Martín ya no lloraba y dormía tranquilo, y los minutos que estuvimos así no fueron agonía sino muerte, la desolación muda luego de la muerte misma. Te moviste al costado para abrazarme pero te arrepentiste, y te apuraste a cumplir mientras no podías aguantar los lamentos ahogados. No creas que no sufría lo mismo que vos mientras te veía hacerlo, que no me estaba rajando el mismo fuego por todo el cuerpo.
Cuando terminaste yo me ocupé de deshacerme de él con cuidado, como debía hacer, dejando que te hundieras sola en tu propio infierno. Te fuiste a nuestro cuarto sin mirar a nada, ha brías ido corriendo si te hubieran quedado fuerzas, porque aún tenía sentido ir a llorar a la cama y no quedarse en el sofá, ir corriendo o arrastrándose, eliminarlo parte por parte o entero. Yo también me quedé solo con Martín para cumplir con mi tarea, que no era para nada más inocente que la tuya, y habría sido la peor de habernos cambiado los papeles.
Me llevó más de cuatro horas terminar hasta el último detalle, sumando los intervalos en que me quedaba abstraído por completo, luego de que me llegara algún ruido desde la habitación, nuestra habitación. Cuando entré para acompañarte y descansar acabada mi parte, te encontré dormida hecha un ovillo en el centro de la cama, y por miedo a despertarte volví sobre mis pasos y me acosté en el sofá.
Me desperté al mediodía y ya tenías las valijas hechas. Estabas en la cocina, sentada a la mesa, esperando que despertara para despedirme. No nos dijimos una sola palabra mientras yo hacía el mate y vos no lo aceptabas y yo lo tomaba solo y despacio, queriendo retenerte a cada segundo un segundo más, malgastándolos a todos en preocuparme por esas cosas. “Bueno, me voy” dijiste antes de que se terminara el agua, arruinando todos mis intentos; sólo me dejaste llevar una valija, las otras dos te empecinaste en arrastrarlas sola por el pasillo, la calle, la estación.
Todo el viaje fue ese silencio de después de muerte, pero en vida, empezar a arrastrar la vida después de haberse muerto. En vano juramos callados no volver a hablar de él ni cruzarnos sin evitarnos en nuestras vidas; nos mirábamos, y ya sabíamos todo. Es cierto, tampoco sabíamos ahora qué seguiría ni por qué, pero ya nos parecía ridículo dejárselo todo a él si podíamos confiar con la misma resignación en algo más grande, más concreto e inabarcable. Cuando dijiste que ya tenías que irte, yo comenté que era una lástima que no hubiéramos tenido tiempo para que te invitara a tomar un café.
* Este cuento no tiene título, o bien su título es algo innombrable y como tal carece de letras. Decida el lector la opción más apropiada.