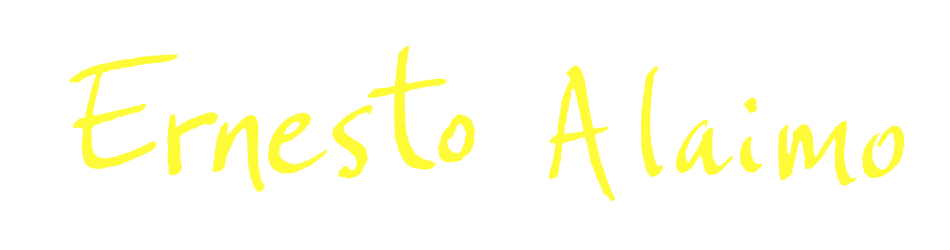Hoy descubrí quién mató a Kurt Cobain.
Hoy visité la Capital
la de los altos techos y frenesí apretado
en calles donde el sol dura un minuto.
Yo, un poeta multiforme de provincia,
ataviado con mis sueños de felpa
degustando caramelos esperanza
–cuyo sabor empieza a entumecer mi lengua–
visité una de las mecas modernas
la que me tocó en suerte más cerca
y admiré de reojo las antiguas fachadas
yuxtapuestas con máquinas de espejismo digital
mientras me abría paso con prisa
–me dijeron que hay multa si vas despacio–
entre pelotones de caminantes
cuyas vidas siempre traté de imaginar en detalle
y al mismo tiempo
en infinitésimos intentos de concebir el conjunto de la vida
entre avenidas bochornosas y callejones con locales
que nadie sabe de qué viven, a quién venden, cómo llegaron ahí.
Caminar en la Gran Ciudad es un oficio de equilibrista
más que estarse en pie en sus trenes subterráneos
porque a un lado están los datos del agobio
la propia carne que hornea lento el hormigón de verano
o el frío sibilante entre las capas textiles
el chaleco de fuerza que elegimos cada día
y la vista que se quema para ver si está en rojo
o si vienen taxis rapaces por el callejón
y las hileras de carteles que ofrecen carne viva
de mujeres encerradas en algún departamento
algún departamento
levantar la vista para contar las ventanas
¿toda esta gente hay?
y empieza el mareo
y apoyarse en una pared rayada por grafiteros
anónimos e invisibles como murciélagos
de los que sólo hablan sus huellas a la luz del día
pero la pared en que apoyamos nuestra mano
era una puerta de atrás de un gran pasillo
al que nos vamos de bruces
escaleras oscuras, danza trastabillante
y damos con un depósito de chucherías y ratas
donde fuman dos empleados, fornican otros dos
un hombre atado a una silla nos mira con grandes ojos
y hace gestos desesperados entre el sudor que le chorrea
y la tierra empieza a gemir como un trueno impetuoso
pero más parece un volcán, es la Gran Ciudad
que se da vuelta para seguir durmiendo
mientras los insectos que somos nosotros
le siguen picando la piel, surcando las venas
y a ella le da lo mismo.
Pero uno es un equilibrista
el que sobrevive cada día mantiene el equilibrio
y no se apoya en esa puerta
no deja subir la náusea hasta el esófago
para ello se aferra al otro lado del aire
a las estampitas gigantes que todo lo ven
donde mujeres ríen y hombres fuman y callan
o conducen autos más grandes que el sol
uno se aferra a los puestos de revistas
donde las mismas mujeres ríen en pequeños estampitarios
que uno puede llevarse a casa por unos pocos billetes
para seguir haciendo equilibrio
para no marearse con el fractario horizonte peatonal
pequeños televisores de papel con sus colores brillantes
sus programas de entretenimientos
sus juegos
sus humoristas invitados, qué bueno que es reír
y sus propagandas
en seguida volvemos después de esta tanda
de páginas y páginas de carnes apretadas
y zapatillas trotamundos
y perfumes, cigarrillos y colchones y paisajes
vos también podés ser el rey
la entrada al paraíso en tu muñeca
paseá por el paraíso en cuatro ruedas
la ropa del paraíso es ésta, y ésta, y ésta
seguí ahorrando que te esperamos en
y uno cuenta las monedas que le quedan
sin contar las del bondi
ni las del mendigo
y queda para dos o tres caramelos
esperanza
y a esta altura no se los degusta con calma
se los mastica de golpe
con crocántica ansiedad.
Todo deviene espejismo si uno se detiene
y mira fijo y ajusta el foco
–pero se multa a quien se quede quieto en la vía pública–
como no alcanza el tiempo ni hay dinero para multas
nadie lo hace
pero juro que al frenar en seco y mirar a un lado
la Gran Ciudad se convierte en piedra,
se revela laberinto sin fondo
o se desintegra como un sueño develado
y dura lo que una inercia de bicicleta
hasta desplomarse entera sobre los que no se corran.
Pero nadie frena en seco
(“gravísimas multas”)
todos seguimos nuestro camino pedaleando
dándole cuerda al reloj de la muerte
lenta de cada día
y juntamos monedas para los caramelos esperanza
ahora sabor a fruta del trópico
sentite en la selva sin mover un dedo
y cosas así por todos lados
y ahí fue que vi mi reflejo en una vidriera
atrapé mi propia cara con la guardia baja
y entonces recordé a Kurt
en una de sus fotos memorables
vi esa mirada de tristeza en blanco y negro
ese desencanto sin consuelo
como un primer bajón de droga dura
como descubrir que Superman no existe
que la lotería son los padres
ah, cómo explicar que esa comunión instantánea
fue tanto más que la suma de un parecido y un deseo
como en las epifanías, como en esos momentos de Gracia
de los que hablan las religiones más vendidas
el dolor de Kurt Cobain se encarnó en mí
porque entendí que él se vio del otro lado
él me vio a mí, acá, ahora, mirándolo en un cartel
luminoso en un poste de luz en una revista
en un afiche en la pared de una autopista
en un folleto del paraíso capitalista
y en mi mirada se reconoció a sí mismo
Kurt también pateaba las calles del abismo
y a veces se quedaba como bobo mirando carteles
se vaciaba los bolsillos en caramelos y arcades
y en las borracheras de esperanza sentía que era posible
y Kurt llegó, oh él sí llegó al otro lado
de la revista, de la pantalla, del espejismo
y comprobó que de ese lado no había sirenas
ni había ninfas ni ángeles con trompetas
sino cámaras, luces, asistentes de producción
agendas cronometradas
y plástico
pero muchísimo plástico:
fiestas de plástico, risas de plástico
tetas de plástico, palabras de plástico
vidas de plástico, casas de plástico
horizontes de plástico.
Y ahí fue que Kurt
no tuvo siquiera adónde volver
su vieja casa la había quemado en una fiesta
su vieja ropa la regaló a un hospital de adictos
sus caramelos se vencieron. Ya está.
Kurt, bello hermano,
creo que nacimos en el momento equivocado.
19/11/2014